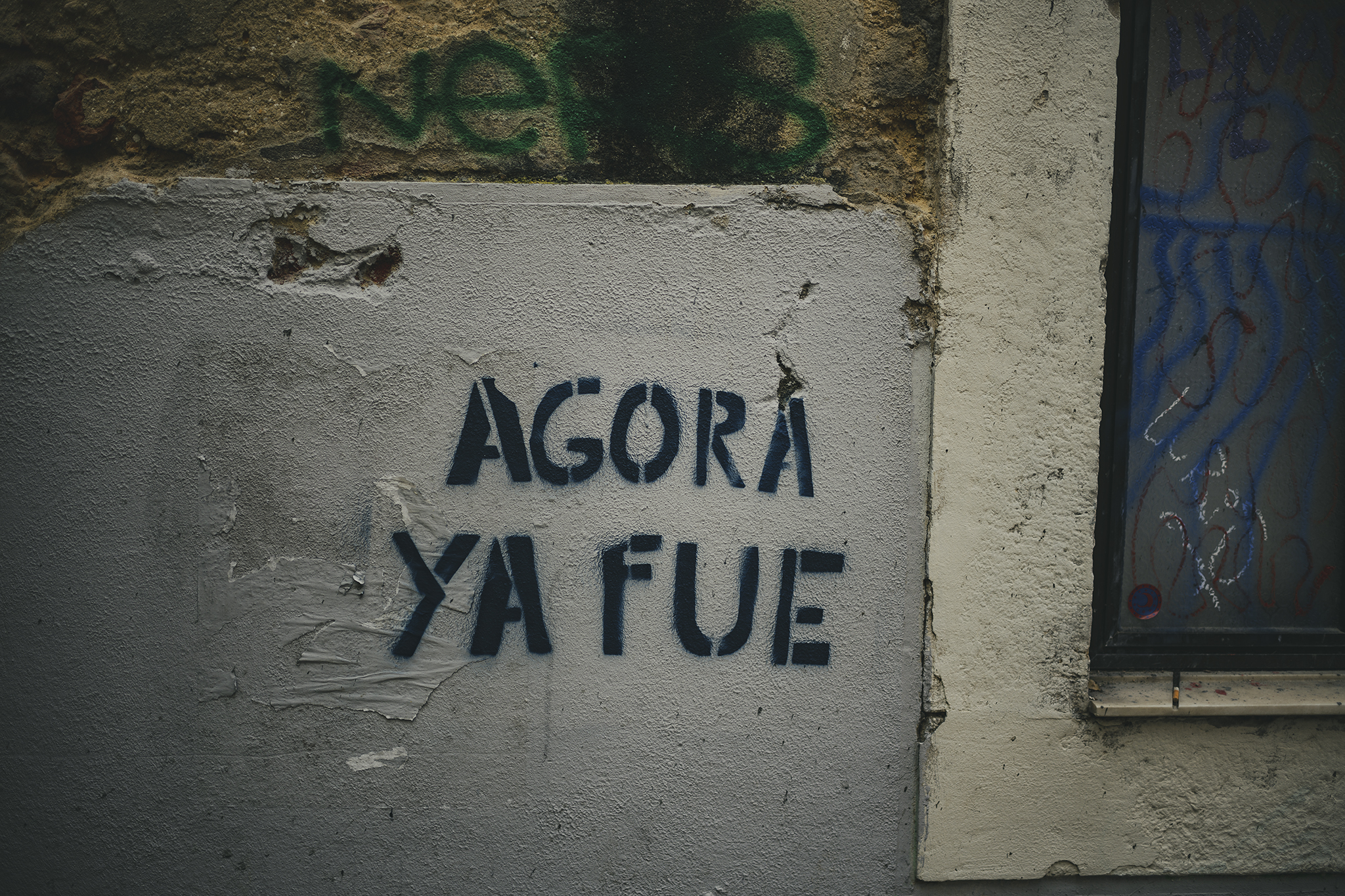/liʒˈβoɐ/
La vieja Lisboa tiene ese olor a tierras lejanas, a sal, a madera, a crema de nata. Te recibe con un cielo gris y ese viento que te lleva directamente a viajar por ultramar, moviendo las velas de tu galeón.
La vieja Lisboa te ob(r)liga. Te hace caminar hacia la superficie, en línea recta, pero hacia arriba, mientras susurra fados a las puertas de aquel barrio de calles pequeñas que te embauca.
La vieja Lisboa tiene ese color ocre y azul que te acompaña a lo largo de todo el trayecto. Misterioso. Claroscuro. De pronto, en la oscuridad del muelle, una puerta trasera emite música. Es una sala de conciertos que da al mar, o al río. Nunca sabes si lo que tienes frente a ti es agua salada o dulce. «¿Ves aquella boya? Ahí es donde se separan las aguas». Eso me dijeron tomando el último café antes de volverme, en aquella cafetería que da a la plaza del Mercado, justo la misma en la que Pessoa pasaba las horas escribiendo. Y yo allí, tomándome el último café antes de volverme, en la misma mesa donde él ideaba sus novelas, yo, fantaseando que algún día escribiré un «Fin» en el último folio del escritorio.